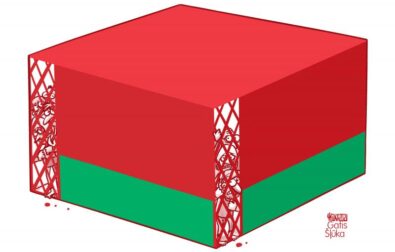Durante los 90 minutos de debate entre los candidatos a la presidencia de EE. UU. Donald Trump y Kamala Harris, solo mencionaron las palabras “Europa” y “Ucrania” en cuatro ocasiones.
Trump repitió su bravuconada de obligar a las naciones europeas a pagar su "parte justa" a la OTAN; Harris repitió la vieja promesa del Partido Demócrata de que Estados Unidos apoyará a sus aliados "como siempre debe hacerlo, como líder que defiende los valores y las normas internacionales".
Eso fue todo. Aparte de que Trump describió a Viktor Orbán como una "persona dura... pero lista" y de que los candidatos se disputaran acerca de quién podría salir mejor parado de un enfrentamiento con Putin, no se mencionó la amenaza de Rusia a Europa ni el calentamiento global, tema este que la UE parece considerar con mucha más seriedad que la Casa Blanca de Biden y más que Trump a buen seguro.
El hecho es que en los últimos 50 años –y más recientemente debido a las grandes oleadas de inmigración– la población estadounidense se ha hecho menos europea y considerablemente menos interesada en Europa.
Demográficamente, la población ha cambiado radicalmente en el último medio siglo. Mientras que los inmigrantes de primera generación en Estados Unidos representaban el 6 % de la población hace cincuenta años, ahora suman más del 14 %.
Según un estudio de 2017, "los estadounidenses son más diversos racial y étnicamente" y "se prevé que Estados Unidos sea aún más diverso en las próximas décadas. Para 2055, Estados Unidos no tendrá un solo grupo racial o étnico que sea mayoría".
En 2008, la Oficina del Censo de Estados Unidos predijo que para 2043 los estadounidenses "blancos" ya no predominarían. La predicción fue tan alarmante en algunos sectores que, desde entonces, la propia definición de "blanco" se ha vuelto irremediablemente confusa. Pero los expertos parecen estar de acuerdo en que, para mediados del siglo XXI, cualquiera que sea el parámetro elegido, Estados Unidos no será un país donde los blancos no hispanos sean mayoría.
Para los estadounidenses lo suficientemente mayores como para recordar cuánto solíamos idolatrar a Londres, París y Roma como bastiones de la cultura (aunque eran destinos lo suficientemente baratos como para permitirnos pasar meses no solo en iglesias y museos, sino también en pubs y cafés), este cambio es inesperado y un poco desconcertante. Para mi generación, Europa era la cuna de nuestros antepasados, de nuestra historia cultural, de los principios republicanos y de nuestros sueños de una sofisticación a la que solo podíamos aspirar. Ya no es así.
El distanciamiento con Europa ha sido tan profundo cultural y políticamente como demográficamente. Las culturas hispanas y del este asiático dominan todo lo que es estadounidense, desde la cocina hasta la moda y la música (o al menos ejercen una influencia cada vez mayor en todo ello). El estudio de nuestra propia historia ha pasado de las instituciones de inspiración europea a la opresión de las minorías no europeas. Pensemos en la cercanía de Bill Clinton a Tony Blair, el romance entre Obama y Macron, el elogio de Bernie Sanders a Dinamarca como un Estado socialdemócrata ejemplar: todos pertenecen a un pasado más confuso y eurocentrista.
Debido a la inmigración y a una mayor concienciación de las minorías oprimidas, una generación más joven se ha librado de la mayoría de los prejuicios que siempre han supurado tras la pátina del optimismo estadounidense
El interés de Trump por Europa parece ser el de un casero que persigue a un inquilino moroso; Harris, que pasó prácticamente toda su carrera política tan lejos de Europa como puede estarlo un estadounidense, hizo su primer viaje diplomático allí hace apenas tres años, donde no tuvo mucho más que ofrecer que sonrisas corteses.
Puede que se deba a mi limitada experiencia, pero percibo un debilitamiento de la conexión entre Europa y EE. UU. también desde la otra dirección. El otoño pasado, cuando impartí un breve curso sobre política estadounidense contemporánea a estudiantes de BISLA (Bratislava International School for Liberal Arts), un grado en inglés en Eslovaquia, ninguno de mis estudiantes expresó interés en hacer un trabajo de posgrado en Estados Unidos. Razón n.º 1: "No queremos correr el riesgo de que nos peguen un tiro". Razón n.º 2: "Es increíblemente caro". Razón n.º 3: "Incluso con el Brexit, podemos asistir a programas de posgrado en inglés dentro de la UE que son completamente gratuitos".
Aunque los europeos no han perdido por completo el hábito de estudiar todo lo estadounidense, desde los monólogos hasta las relaciones comerciales con China, parece que hay un resentimiento general por parte de muchos europeos hacia EE. UU., un sentimiento de que sus mejores días han terminado y que –para mayor pesadumbre de los eurófilos estadounidenses como yo– muchísima gente ya no considera a Estados Unidos el ideal de un estado democrático.
¿Hacia dónde se dirigen las relaciones entre EE. UU. y Europa a partir de ahora? Es difícil decirlo, en parte porque en los últimos años Estados Unidos ha seguido una "política exterior" errática que ha ido dando bandazos desde la irresponsable guerra de Bush en Irak hasta el conservadurismo de Obama en Siria, pasando por el desdén de Trump hacia la OTAN y la renuncia al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Como el poder se ha concentrado cada vez más en el Ejecutivo estadounidense, es probable que esta imprevisibilidad continúe.
A pesar de todo esto, los vínculos entre Estados Unidos y Europa siguen siendo profundos. Si EE. UU. es una democracia maltrecha, también lo son algunas naciones europeas y, sin embargo, persiste un ideal democrático compartido. Militar y económicamente, estamos unidos: por muy renqueante que la administración de Biden haya sido a la hora de armar a Ucrania, el compromiso, al menos en los momentos actuales, parece firme.
Una nueva generación tras la pátina del “optimismo estadounidense”
Pero creo que los observadores europeos especialistas en asuntos estadounidenses bien podrían pensar en revisar esa pasmosa incredulidad que tanto parece agradarles y empezar a analizar lo anticuadas que pueden ser sus suposiciones sobre Estados Unidos.
Algunos amigos europeos me preguntan “¿Cómo es posible que tu país pueda elegir a Donald Trump para un segundo mandato? ¿Cómo es posible que algunos estados de EE. UU. prohíban el aborto y, sin embargo, permitan que sus ciudadanos posean fusiles de asalto? Desconcertantes o no, estas y muchas otras verdades innegables son, citando al compañero de candidatura de Trump, “hechos desagradables de la vida" o al menos hechos desagradables de la vida en Estados Unidos en 2024. Cuanto antes los aceptemos como "hechos", no como simples fantasías inquietantes, antes podremos empezar a entender cómo surgieron y cómo desenvolvernos ante ellos.
No creo que todos los cambios recientes en Estados Unidos sean negativos. Por un lado, la imagen de mosaico de culturas que se tiene de Estados Unidos nunca ha sido precisa. Lo más probable es que, desde sus comienzos, la nación haya sido un conglomerado de grupos religiosos, étnicos y raciales que apenas se toleraban unos a otros. Esto parece estar cambiando.
Debido a la inmigración y a una mayor concienciación de las minorías oprimidas, una generación más joven se ha librado de la mayoría de los prejuicios que siempre han supurado tras la pátina del optimismo estadounidense. Todas las encuestas sugieren que la juventud estadounidense es mucho más receptiva a la variedad racial y sexual/de género que sus mayores. En una o dos generaciones, los estadounidenses podrían no sólo verse diferentes, sino pensar de manera muy diferente, al menos en términos de interacción social: puede que el capitalismo en Estados Unidos no esté decayendo, pero el tribalismo sí, y de esa manera, al menos, Estados Unidos podría tener algo positivo que ofrecer al futuro.
Y luego está el tema tabú: el calentamiento global. Por muy fragmentado que parezca el planeta en este momento –y por más que Internet haya creado tanta insularidad como universalidad– esa cuestión trasciende las fronteras nacionales. Podría convertirse en el gran unificador del futuro, borrando la codicia, las guerras y las diferencias políticas ante la perspectiva de una extinción planetaria. O puede que no, y el amargo cinismo de J. D. Vance –su aceptación de los "hechos desagradables de la vida"– habrá ganado la partida.
🤝 Este artículo se ha publicado dentro del marco del proyecto colaborativo Come Together.
¿Aprecias nuestro trabajo?
Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!