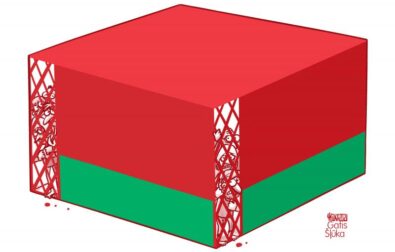El 22 de enero de 2025, dos personas murieron en un ataque con arma blanca en un parque de la ciudad de Aschaffenburg, en Alemania. El sospechoso, un hombre de 28 años con antecedentes violentos, era afgano. La tragedia recordó al instante los atentados de Solingen y de Mannheim en la mente de una sociedad alemana ya alterada en exceso por el periodo electoral. El origen de los presuntos responsables de cada tragedia ha intensificado una cantinela que se escucha cada vez más en el país: que estas tragedias son consecuencia de la migración masiva y descontrolada, integrada por individuos fundamentalmente violentos.
Se trata de un sentimiento avivado por la creencia de que existe una relación entre migración, delincuencia, religión y violencia, unas ideas preconcebidas que ya comprobamos en Voxeurop. Pero existe un aspecto esencial que parece haber caído en saco roto en los medios de comunicación dominantes y entre los políticos cortos de miras: el vínculo entre las agresiones y el sufrimiento psicológico.
El medio en línea Infomigrants entrevistó a varios expertos poco después del ataque en Aschaffenburg y señala que el atacante “según las autoridades, sufría trastornos mentales y fue internado tras su detención”. También se le diagnosticaron trastornos psíquicos a un afgano que atacó a un candidato de extrema derecha y mató a un policía en mayo en Mannheim (oeste)”.
Según Ulrich Wagner, catedrático de psicología social de la Universidad de Marburgo, se trata de agresores que podrían sufrir “grandes problemas psicológicos, independientemente de su proceso como migrantes”. Aunque no excusa los actos, pide que se identifiquen las causas profundas. Una de ellas podría ser “sus condiciones de vida en Alemania”, que "claramente fomentaron esos trastornos mentales”: difícil acceso a centros de tratamiento ambulatorio, falta de recursos, alojamiento de acogida inicial con poca privacidad, inactividad, imposibilidad de estructurar sus vidas mediante un trabajo o interacciones sociales, etc. Y la lista continúa.
Sin querer justificar a los agresores, el hecho de no tener en cuenta el aspecto de la vulnerabilidad psicológica nos insta a plantearnos otra cuestión: la del trauma que representa la migración.
En Taggespiegel, Nora Ederer entrevista a Meryam Schouler-Ocak, doctora y profesora de psiquiatría, sobre la salud mental de los refugiados en Alemania. También confirma la magnitud del problema, citando como factores agravantes la barrera lingüística, la discriminación que sufren los inmigrantes y los pesados trámites burocráticos que conlleva su acogida. Además, señala los costes de la acogida, que se distribuyen de forma desigual. “El sistema no incluye los servicios de intérpretes. En nuestro ambulatorio, los pagamos con nuestro propio presupuesto”, afirma. “Esa es también una de las razones por las que algunos terapeutas, cuando pueden elegir, prefieren aceptar a pacientes con los que tienen que hacer menos esfuerzos”.
Los problemas no empiezan una vez que llegan al país de acogida: para muchos desplazados, el viaje desempeña una función clave en el deterioro de su salud mental. En un largo y exhaustivo análisis, el Center for Strategic and International Studies (CSIS), reproducido aquí en iMEdD Lab, descifra el fenómeno de “cuello de botella” entre Túnez e Italia. En este caso, muchos exiliados ven frenados sus periplos, entre otras cosas, con bloqueos provocados por las políticas europeas de externalización, cuyas consecuencias son cualquier cosa menos triviales. “Muchos migrantes y refugiados sufren un trauma adicional, atrapados en un círculo vicioso entre Túnez y [la isla italiana de] Lampedusa, sin ninguna alternativa segura en el horizonte”. El análisis, que cita un estudio de 2019 sobre la salud mental de los refugiados en Túnez, precisa que “si bien la migración no conlleva automáticamente un trauma posterior, se trata de una profunda transición vital que exige al migrante una importante adaptación. El impacto de la vida de un migrante en su salud mental cambia con el tiempo, ya que la migración se caracteriza por periodos de relativo equilibrio y otros de estrés”.
Actualmente, está más que establecida la relación entre precariedad y salud mental. En lo que respecta a trastornos depresivos, por ejemplo, un análisis de Eurostat revela que en 2019, “las personas en el primer y más bajo quintil de ingresos (el 20 % de la población con los ingresos más bajos) fueron las más susceptibles de informar de síntomas depresivos”. El 10,6 % de ellas se vería afectado, una cifra “algo más de tres veces superior a la de las personas del quinto quintil de ingresos más altos”.
Las consecuencias psicosociales de la migración siguen siendo poco conocidas. El simple hecho de abandonar el propio país por un periodo de tiempo indeterminado, dejando atrás toda una vida, podría provocar un “duelo migratorio”, que posteriormente podría generar un estrés reactivo. En la revista española Ethic, Ana Mangas lo denomina “el síndrome de Ulises”, utilizando el término acuñado por el psiquiatra, profesor y escritor Joseba Achotegui.
Como este síndrome no se considera actualmente un trastorno mental, se distingue de afecciones como la depresión, explica Mangas. Achotegui, al que ha entrevistado, señala que este síndrome puede desencadenarse por “la soledad forzada, el miedo, la indefensión y la falta de oportunidades”. Los síntomas son variados: tristeza, ansiedad, insomnio, dolores musculares, problemas digestivos, problemas de memoria, entre otros.
Las condiciones de la acogida también pueden intensificar este estrés: la carga de los trámites administrativos, la necesidad de contar una y otra vez experiencias traumáticas, la discriminación, etc. Según Mangas, luchar contra el síndrome de Ulises implica comprender mejor los vínculos entre migración y salud mental, establecer un sistema sanitario adecuado para todos y todas y, en definitiva, “humanizar” la migración.
Aunque existen estudios sobre los problemas de salud mental que sufren algunas personas migrantes, están dispersos en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, aún se puede trazar un panorama general de la situación.
En una revisión de 21 estudios realizados sobre este asunto, Farah Abdulrahman, Mary Birken, Naomi Glover, Miranda Holliday y Cornelius Katona del University College de Londres demuestran cómo influyen las condiciones de alojamiento temporal en la salud mental de los migrantes. Dificultad para adaptarse a un nuevo entorno, sensación de aprisionamiento, falta de actividad, erosión de la sensación de seguridad y confianza: según los investigadores, todos estos factores explican la carga que pueden suponer los desplazamientos forzosos y las consecuencias que pueden tener para la salud.
Aunque, como demuestran sus trabajos, una gran parte de las personas desplazadas sufren problemas de salud mental (ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático), evidentemente no se puede afirmar que todas las personas migrantes sean agresoras en potencia por sus antecedentes traumáticos. Pero merece la pena analizar el vínculo entre las agresiones que han acaparado los titulares y la salud mental de los sospechosos.
Con demasiada frecuencia, las razones de estos ataques se han explicado por el perfil personal, étnico y religioso de los agresores, mientras que se han ocultado las cuestiones clave de la vulnerabilidad social, psicológica y económica y, en última instancia, el carácter profundamente sistémico del sufrimiento que padecen las personas migrantes.
En colaboración con Display Europe, cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de las Comunicaciones. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de las mismas.

¿Aprecias nuestro trabajo?
Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!