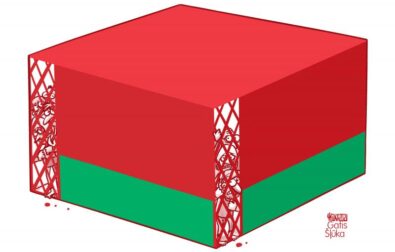El acceso a la profesión de periodista, así como la carrera profesional, suele implicar un largo y difícil periodo de precariedad. Esto es especialmente cierto, como explicó Sara*, periodista freelance italiana, en la primera parte de esta serie, porque el trabajo se suele ver como una “misión”.
“La precariedad en el mundo del periodismo, al menos la que nosotros descubrimos, también está vinculada a una visión identitaria de la profesión: acepto la precariedad (como ocurre en muchas profesiones creativas) porque me identifico con la profesión, creo en sus valores y, por lo tanto, haría lo que fuera por dedicarme a ella porque la considero una misión”, me explica Alice Facchini, periodista freelance italiana y autora de una investigación sobre la salud mental de la profesión en Italia para IrpiMedia.
Esperanza* es una periodista española que accedió a compartir su viviencia: “He intentado dejar aparte mi motivación y vocación (por la profesión) y canalizarlas hacia otras áreas, para no aferrarme únicamente a ser periodista. No quería condicionar mi vida a mi vocación”.
Tras una experiencia en otro sector, Esperanza regresó al periodismo. Cuando se le pregunta si es posible ejercer este oficio en España independientemente de la clase social, responde: “Francamente, es muy difícil si no tienes padres que te mantengan durante mucho tiempo. La mayoría de mis compañeros de universidad tuvieron que dedicarse a la comunicación y el marketing, o pasaron mucho tiempo viviendo de otros trabajos para 'invertir' en ser periodistas. A mí también me pasa: trabajo mucho en comunicación y marketing. Hacer periodismo es un lujo”.
El acceso a la profesión: ¿cómo hacerse periodista?
Se dice que quienes se inician en el periodismo deben estar dispuestos a asumir riesgos: dedicar tiempo a investigar para proponer temas y enfoques de interés para las redacciones, que sean relevantes y originales, o incluso asumir el coste de un reportaje sin tener la certeza de “colocarlo”. “Se oye que es buena idea empezar como periodista freelance, arriesgarse, etc., pero arriesgarse cuando se tienen los medios es fácil; hacerlo cuando no se sabe cómo pagar el alquiler no solo es complicado, sino que es imposible. Es inconcebible pensar en acabar en la calle por hacer tu trabajo”. Estas son las palabras de Sarah Ichou, editora de Bondy Blog, un periódico francés independiente fundado tras los disturbios de 2005 en las banlieues francesas para representar a los llamados “barrios populares” y las voces de las personas que viven en ellos.
“El verdadero problema, que llevamos veinte años denunciando, es el de quienes hacen la información” – Sarah Ichou, Bondy Blog
Bondy es una de las comunas de Seine-Saint-Denis, el departamento más pobre y joven de la Francia metropolitana. En un aparte durante la reunión de redacción (que es el vivo retrato de la Francia actual en cuanto a voces, colores, vestimenta y orígenes), Ichou me comentó: “El verdadero problema, que llevamos veinte años denunciando, es el de quienes hacen la información. [...] Cuando, sociológicamente, los periodistas y las redacciones de los medios tradicionales empiecen a parecerse a la redacción del Bondy Blog, quizá tengamos, al menos en parte, una solución”.
Según Alessandra Costante, de la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI, el mayor sindicato de periodistas italiano): “Hoy en día, para afrontar la pobreza mientras se espera un contrato, hay que ser rico de familia o representar una carga para la familia propia”.
Jana Rick es doctoranda e investigadora asociada en un proyecto financiado por la fundación German Research (DFG) Prekarisierung im Journalismus (“Precariedad en el periodismo”) en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. El estudio, realizado de 2019 a 2024, involucró a mil periodistas en Alemania. A la pregunta de si el periodismo es una profesión de clase, Rick responde: “Sobre la base de nuestra investigación, afirmamos que el periodismo es una profesión que hay que poder permitírsela económicamente. Los periodistas (especialmente los freelances) compensan la precariedad con los ingresos de sus parejas o reciben apoyo de otros familiares. Esto podría representar una tendencia según la cual el periodismo se convertiría en una profesión para la élite. Y esto podría suponer una amenaza para la diversidad en el sector de los medios”.
En Austria, Harald Fidler, del diario vienés Der Standard comenta que el sector mediático se está diversificando, aunque lentamente: “Comenzar una carrera profesional suele caracterizarse por prácticas mal remuneradas y trabajo freelance, que uno debe poder costearse económicamente. Es más fácil para quienes pertenecen a familias con ingresos más altos”. Además, según la última gran encuesta realizada en el sector, en 2018/19 (Journalismusreport/Medienhaus Wien), de los 501 periodistas entrevistados, 62 eran de origen migrante (alrededor del 12 %, en comparación con el 23,7 % de la población total).
El acceso a la profesión: las escuelas
La situación varía, a veces significativamente, según el país europeo. En algunos, como Francia e Italia, asistir a una escuela de formación es la mejor opción; en otros, se prefiere el “hacer méritos”. En todos los casos, la cuestión del capital económico, social y cultural es fundamental.
En Francia, existen 14 Grandes écoles: programas de formación reconocidos que preparan para la profesión y cuyos planes de estudio están reconocidos por la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des journalistes (CPNEJ, Comisión Paritaria Nacional del Empleo de Periodistas). La universidad o un máster público cuesta unos pocos cientos de euros al año; las escuelas privadas parten de unos 7000 euros anuales.
Lo mismo ocurre en Italia, donde además del examen de idoneidad profesional del gremio, existen escuelas: un máster de dos años tiene un coste de entre 8000 y más de 20 000 euros al año.
En España la situación parece menos estructurada. Beatriz Lara, secretaria de la sección Prensa y Comunicación del sindicato español Confederación Nacional del Trabajo, explica a El Confidencial que está emergiendo una tendencia según la cual “en algunas ocasiones, para ser un profesional de la información habrá que pagar másteres privados, que a menudo ni siquiera cualifican y cuestan entre 10 000 y 15 000 euros. ¿Quién puede ser periodista si para entrar en los medios hay que pagar entre 10 000 y 15 000 euros sin garantía de permanencia?” Además, añade Lara, “siempre hablamos de la misma clase social que accede a la profesión y que, en última instancia, informa de la realidad. Quienes tienen acceso a los medios, quienes firman los artículos, tienen un sesgo de clase muy claro. Las personas de las clases bajas no tienen voz”.
“Se ha dicho que lo que cuenta son los temas que interesan a una clase social que suele ser adinerada, con un alto nivel educativo y con conexiones políticas. Lo que les interesa pasa a ser la noticia o las noticias más importantes del día. Si escribes para esta clase social, te haces un nombre como periodista, porque así es como la mayoría de los medios han estructurado su negocio: en realidad, sirven a esta clase social”. Estas son las palabras de Mazin Sidahmed, cofundador de Documented, un medio de comunicación creado para servir a las comunidades inmigrantes de la ciudad de Nueva York, entrevistado por Lighthouse Report.
Privilegios y selección
Claire* tiene 24 años y ha asistido al Institut français de la Presse, la escuela de periodismo más antigua en Francia. En su curso, si bien hay diversidad de orígenes “étnicos”, me comenta, no hay diversidad de clases sociales. Me explica que el examen de admisión es “extremadamente difícil y extremadamente selectivo” y que “mucha gente hace una prépa”. Esta “preparación” consiste en un año de estudio que forma para el examen de admisión a estas escuelas.
Luego hay una cuestión peculiar: la trayectoria educativa en Francia es crucial para acceder a una carrera profesional. Saber cómo entrar en esa escuela y por qué, también implica ir al instituto adecuado: “Desde que finalicé el instituto, ya sabía lo que quería hacer; tanto en casa como en el instituto, todo estaba claro”, porque las reglas del sistema son claras para todos en ese contexto, dice Claire.
El padre de Claire es diplomático y su madre traductora. Vivió y estudió en el extranjero (asistió, entre otros, al King’s College de Londres) y habla cuatro idiomas. “A pesar de la enormidad de privilegios que tuve, no pude ir a la escuela que quería”, explica, refiriéndose a la complejidad del examen de admisión a la prestigiosa Science Po, que fue su primera elección.
Durante nuestra conversación, Claire insiste en la extrema selectividad de estos concursos: el porcentaje de personas aceptadas es “demasiado bajo”, el número de solicitantes es demasiado alto y quienes tienen unos antecedentes que culturalmente permiten el acceso gozan de “ventajas desproporcionadas”. También añade que algunas escuelas, además del examen de admisión, hacen una selección sobre la base de un dossier de presentación del candidato. Por ejemplo, quienes, como ella, ya han hecho prácticas o trabajado en medios de comunicación tienen una ventaja: “Sin mis padres, no habría sido posible”.
Una solución para que haya diversidad en los medios
En 2009, Bondy Blog creó el programa Prépa égalité des chances, en colaboración con la Escuela Superior de Periodismo de Lille (ESJ Lille), una de las escuelas más prestigiosas del país. Este programa de igualdad de oportunidades es gratuito y está abierto a jóvenes de familias con bajos ingresos: “Aunque las tasas de éxito son muy positivas, esto no significa que el problema esté resuelto: la integración en las redacciones sigue siendo muy complicada. Y una vez que se adquiere experiencia, el acceso a ciertos puestos de responsabilidad sigue siendo muy, muy, muy difícil”, explica Ichou.
En Francia, otra organización lleva desde 2007 formando a jóvenes con menos posibilidades de acceso a estas escuelas. Cada año, gracias a aproximadamente 350 periodistas profesionales voluntarios, La Chance prepara a unos 80 becarios para exámenes de acceso a escuelas de periodismo de Burdeos, París, Marsella, Toulouse, Estrasburgo, Grenoble y Rennes. “El examen es un paso obligatorio para los aspirantes a periodistas que desean ingresar en una escuela. El problema es que no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades de aprobarlo. La duración y el coste de los estudios desalientan a quienes tienen recursos económicos limitados”, explica Baptiste Giraud, que se encarga de gestionar la colocación de estudiantes en la oficina de París.
La “prépa” La Chance es un curso de formación gratuito “al que se puede asistir por la tarde, por la noche o los fines de semana, según sea el caso”, continúa Giraud. “Buscamos la forma de dirigirnos a estudiantes procedentes de los barrios prioritarios de la ciudad, de la política urbana o de las zonas rurales”.
Según los datos de la asociación, los estudiantes que han participado en estas modalidades de formación en 2024 provenían principalmente de familias en las que los progenitores trabajaban en oficios denominados “de baja cualificación” (personal de limpieza, de seguridad, cuidadores a domicilio, auxiliares sanitarios y conductores); también hay familias monoparentales y una gran representación de obreros (14,3 % de los padres y 2,6 % de las madres); los progenitores desempleados representan el 11,7 % de los padres y el 15,6 % de las madres.
“Para que la información sea de calidad, es necesario que haya periodistas con perfiles diversos: el riesgo es la reproducción social, que siempre se represente el mismo punto de vista”, afirma Giraud. En Francia, añade, “la situación está cambiando. Pero dista mucho de ser perfecta. [...] Tengo muchos testimonios de antiguos alumnos que hicieron prácticas en redacciones. Hubo muchos casos de discriminación, racismo, homofobia y acoso sexual”.
“Para que la información sea de calidad, es necesario que haya periodistas con perfiles diversos: el riesgo es la reproducción social, que siempre se represente el mismo punto de vista” – Baptiste Giraud, La Chance
“En efecto, cuando esto se compara con la realidad, resulta que es así. Es una profesión que se esfuerza mucho por renovarse y también es una profesión particularmente precaria para personas de grupos sociales desfavorecidos, para las personas víctimas de racismo. Depende de diversos factores, pero también se debe a que, en particular, muchas redacciones siguen hoy en día sin hacer públicas sus ofertas de trabajo; es difícil abrirse camino y más aún cuando se proviene de una clase social popular”, añade Sarah Ichou.
La paradoja parece ser que para llegar a periodista hace falta cierta clase social. Sin embargo, una vez incorporado a la profesión, los bajos salarios y los contratos precarios son la norma para la mayoría de los trabajadores.
Esto es especialmente cierto para los freelance, pero también para quienes tienen contrato, tal como habíamos explicado en la primera parte de esta investigación. Y esto también afecta al prestigio social de la profesión. Lo confirma Miteva*, freelance en Croacia, lo confirma: “Los periodistas del país han pasado a ser parte de la clase trabajadora, a juzgar por sus ingresos. El salario medio actual de los periodistas en Croacia es inferior al salario neto medio en general, que, según datos de la Oficina Croata de Estadística, era de 1451 € al mes en mayo de 2025. Los periodistas (tanto por cuenta ajena como propia) están mal pagados, lo que sin duda afecta a la calidad del periodismo. El periodismo no se considera una profesión prestigiosa –al contrario, la opinión pública sobre los periodistas es bastante negativa– por lo que quienes pueden permitirse trabajar por menos dinero generalmente no se dedican a la profesión”.
| Un ejemplo nada ejemplar |
| Rachid Laïreche es periodista. Es autor de un libro que ha generado debate en Francia, sobre todo entre los profesionales de la información, Il n’y a que moi que ça choque? ("¿Soy el único que se escandaliza?", Les Arènes, 2023), donde cuenta su experiencia en la “burbuja” de los periodistas políticos, en la cual ha pasado ocho años con Libération: un ejercicio de autocrítica que denuncia el funcionamiento del periodismo político caracterizado por el conformismo, por una relación “malsana” con los responsables políticos, apartada de las preocupaciones de los lectores. Es un excelente trabajo, a varios niveles: primero, porque ofrece una visión desde dentro y nada viciada para comprender el funcionamiento de la profesión. Segundo, porque su voz es diferente a la del coro, pero de alguna manera proviene del coro: Laïreche se hizo periodista a partir de la secretaría de Libération, donde trabajó durante varios años como telefonista. Laïreche proviene de la “clase popular” con raíces en la historia de la inmigración francesa. Y representa (o representó) a una clase de personas que en Francia sufre una fuerte discriminación estructural, con relatos arraigados en la memoria colonial y el racismo. Cuando me encontré con él, no lejos de la redacción de Libération, dijo claramente que no es un ejemplo, sino una “anomalía” dentro del sistema mediático. Insiste, repetidamente, en el hecho de que su historia no representa la norma. Su libro es interesante porque plantea otra pregunta: ¿A quién nos dirigimos cuando escribimos? ¿Cómo podemos crear una profesión que llegue a todos y a todas? ¿Que ayude a todos y todas a comprender el mundo? Laïreche cuenta en el libro que su hermano le dijo, hablando de su profesión: “Tú no escribes para gente como nosotros”. Y “tiene razón”, me dice. “Tenemos una profesión que critica todo y a todos”, pero, añade Laïreche, “nunca nos preguntamos si estamos haciendo un buen trabajo, si somos correctos. Yo no tengo las respuestas. Pero ¿por qué no nos hacemos realmente estas preguntas?” |
🤝 Este artículo se ha realizado en el ámbito del proyecto PULSE, una iniciativa europea para sostén de las colaboraciones periodísticas transfronterizas. Los datos no siempre son coherentes ni comparables debido a las diferentes situaciones de los medios de comunicación que han aceptado participar, así como a las diferentes situaciones nacionales. Por lo tanto, este trabajo debe entenderse como una panorámica del malestar generalizado que existe en la profesión en Europa, especialmente entre los periodistas autónomos, y abre el debate sobre la regulación común de los diferentes estatutos.
🙏 Quiero agradecer su trabajo y paciencia a Lola García-Ajofrín, Ana Somavilla (El Confidencial, España), Harald Fidler (DER STANDARD, Austria), Dina Daskolopoulou (Efysn, Grecia), Krassen Nikolov (Mediapool, Bulgaria) y Petra Dvorakova (Denik Referendum, República Checa) por haber contribuido a la realización de este artículo.
¿Aprecias nuestro trabajo?
Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!