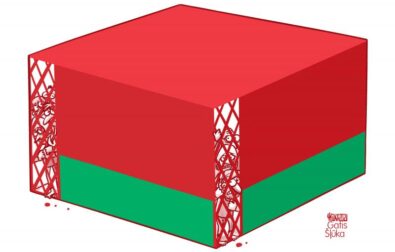“Habría sido más lógico que algún español se fuera a Italia a vender y no que un italiano viniera para acá”. Con camisa de flores y gafas de pasta, Leonardo D’Errico, un italiano afincado en España desde los noventa, repasa su trayectoria rodeado de muestras de aceite y cornamentas que decoran las paredes de su oficina en Torredonjimeno (Jaén). Su historia es también la del comercio de aceite de oliva: la de una poderosa industria italiana que construyó un imperio basado en la producción masiva de España pero que ha visto cómo su vecino despertaba hasta hacerse con los mandos de la exportación mundial.
Él es un corredor de aceite, un intermediario que pone en contacto a comercializadores con almazaras. Italia siempre ha necesitado aceite para exportar, y a España, que en condiciones normales produce cerca de la mitad del aceite de oliva del mundo, le sobra. Ese desequilibrio ha dado lugar a una relación de dependencia por la cual Italia compra, envasa con marcas propias y vuelve a vender pero a mayor precio grandes cantidades de aceite español. Y no es precisamente un flujo menor: Italia ha sido el destino de cerca de la mitad de las exportaciones españolas, que revende en su inmensa mayoría, al menos desde los noventa.
Pero se trata de un modelo de negocio que se está quedando obsoleto: “Nuestro trabajo ha empezado a disminuir porque los grandes grupos españoles tienen relación directa con los productores”, cuenta D’Errico. En 2023, Italia acaparó solo el 22 % de las ventas de aceite de oliva de España, una cifra impensable hace una década, cuando suponía aún el 47 %. La cadena comercial se ha acortado y la venta barata a granel vía Italia está dando paso al aceite envasado, la calidad y el valor.
Y a pesar de ello, el sector aceitero español sigue hablando italiano. El oro líquido de Andalucía inunda los mercados internacionales, sí, pero con nombres como Pompeian, Carapelli o Bertolli. El “made in Italy”, advierte Leonardo D’Errico, “es intocable”.
El 40 % de la producción mundial
Con 283 millones de olivos, España es el gran dominador del mercado global del aceite de oliva: en la campaña 2021/22, la última antes de que la sequía tumbara su cosecha, produjo el 44 % del aceite del mundo y acaparó el 59 % de las ventas internacionales, según datos del Consejo Oleícola Internacional. Italia, mientras tanto, apenas produjo el 10 % y exportó el 20 %, aunque con un matiz: sus ventas, pese a ser en su inmensa mayoría de aceite español, fueron un 41 % más caras, de acuerdo con Eurostat. La marca España hace aguas frente a la italiana.
Carbonell se dio de bruces contra esa realidad a principios de los 2000: la marca aterrizó en Estados Unidos de la mano del grupo Deoleo —entonces llamado SOS y con sede en Córdoba— y se lanzó a la conquista de un mercado en claro ascenso pero monopolizado entonces por Italia. No funcionó. Para los estadounidenses, al igual que para muchos europeos, el aceite es un producto italiano.
Las razones de esa asociación son históricas. En palabras de Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, “España estaba muy bien posicionada antes de la Segunda Guerra Mundial y la dictadura, pero se cerró como mercado y la inmigración italiana hizo de embajadora del aceite de oliva”. El aislamiento español coincidió además con la creación de la Comunidad Económica Europea, que en 1957 liberalizó el comercio entre sus miembros y subvencionó la producción agraria, incluidos los olivares italianos. España mientras tanto tenía que pagar aranceles para exportar al resto de Europa.
Fruto de esas adquisiciones, el aceite producido en Córdoba se comercializa en todo el mundo con nombres como Bertolli, Carapelli o Sasso sin pasar siquiera por Italia
“El que pega primero pega dos veces”, resume Rafael Pico, director general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA), una frase que resuena en los despachos de todo el sector. Italia llegó antes y colonizó los mercados internacionales.
Pero su producción está estancada desde los años noventa y apenas le da para cubrir su demanda interna, así que se ve obligada a acudir a la cuenca mediterránea para abastecer a su industria exportadora, que ha triplicado sus ventas en las tres últimas décadas. Y en esa búsqueda, España es el origen de hasta el 90 % de sus importaciones, junto con otras compras en Grecia, Túnez, Portugal, Turquía o Siria.
De forma paralela al estancamiento de Italia, la producción española se ha triplicado desde los noventa. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 impulsó la modernización y competitividad de sus olivares gracias a las ayudas de la Política Agraria Común pero también a la apuesta por el cultivo intensivo y de regadío. La consecuencia es que, si antes en España se regaban menos de 100 000 hectáreas de olivar, en 2023 eran ya casi 900 000 y la producción de la provincia de Jaén ha superado, por sí sola, la de Italia entera.
“España ha hecho una gran labor agronómica e Italia, comercializadora. Nos hemos dedicado a producir barato, a mecanizar grandes extensiones y al regadío”, cuenta Rafael Gutiérrez, director de operaciones de graneles de la cooperativa Dcoop, el primer productor de aceite de oliva del mundo. Con sede en Antequera (Málaga), su compañía exporta cerca de la mitad de lo que produce, principalmente a granel a Italia. Pero Gutiérrez avisa: “Hay nombres italianos, no marcas italianas”.
La propia Dcoop ha pasado de ser solo un proveedor de aceite a granel a competir por su comercialización en el extranjero. Para ello ha italianizado sus ventas con la marca Pompeian, fundada por emigrantes italianos en 1906 en Baltimore: la cooperativa se asoció con sus propietarios en 2015 para vender aceite andaluz en Estados Unidos con su sello y ha acabado convirtiéndose en la marca líder con una cuota de mercado del 20 %. e “Pompeian se dio cuenta de que necesitaba el respaldo de la producción y ahora presume de tener detrás a 75 000 agricultores en Andalucía. No es un intermediario italiano que compra en todo el mundo, y ese discurso ha calado en América”, explica su responsable de ventas a granel.
Algo parecido hizo Deoleo, el mayor comercializador de aceite de oliva del mundo, que aunque pertenece al fondo de inversión británico CVC Capital Partners desde 2014, mantiene su sede social en España. Tras el fiasco de Carbonell, cambiaron de estrategia y tiraron de talonario para comprar las marcas italianas Minerva (2005), Friol (2006) y Bertoli (2008). Fruto de esas adquisiciones, el aceite producido en Córdoba se comercializa en todo el mundo con nombres como Bertolli, Carapelli o Sasso sin pasar siquiera por Italia.
Para Rafael Pérez, director de calidad de Deoleo, su grupo le ha dado “la vuelta a la tortilla”: “Compramos entre el 70-90 % de nuestro aceite en España, utilizamos marcas italianas y las distribuimos al resto del mundo”. De esta manera, España ha pasado a controlar los pilares de la comercialización transalpina, y ha aprovechado su tirón comercial para vender más, aunque sea a costa de las propias marcas españolas.
Gracias a esa reconversión, el país es desde 2014 el líder indiscutible del comercio fuera de Europa y desde 2016 del de Estados Unidos, que ya es el segundo mayor importador del mundo y pronto se convertirá en el primer consumidor. En México y Asia, mercados emergentes en los que ha competido en igualdad de condiciones con Italia, España prácticamente monopoliza las ventas, mientras que por empresas Deoleo (Córdoba), Dcoop (Málaga), Sovena (Sevilla), Migasa (Sevilla) y Acesur (Jaén) son los grandes protagonistas de la exportación de aceite español.
“Esto no se consigue de la noche a la mañana: todo el beneficio del sector español se ha invertido en tener más plantaciones de olivo, mejores industrias y mayor distribución en los mercados. Has sabido invertir, cosa que el italiano no”, argumenta Rafael Pico, director general de ASOLIVA.
A pesar de ello, Italia sigue siendo el destino de una cuarta parte de las exportaciones españoles, algo de lo que Pico culpa a los agricultores y las cooperativas: “La filosofía de la industria es futuro, margen y marca para crear una cadena de valor para todo el sector, pero a los agricultores y a las cooperativas les da igual, solo piensan en el hoy”.
Cristóbal Cano, responsable de aceite de oliva de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, defiende al sector primario aludiendo que los agricultores “en realidad no venden el aceite”, sino que son los italianos los que vienen a comprar a las almazaras y hacen uso de su “posición de poder” para fijar el precio. Y contraataca: “Es la industria la que piensa en el corto plazo cuando se aprovecha de las marcas italianas sin buscar un cambio que beneficie más a nuestro país”.
Cantidad y calidad
Con 1842 almazaras y cerca de 400 000 olivicultores, la atomización del sector ha sido una de las grandes piedras en el zapato de la industria española. En el extremo opuesto de la cadena, eso sí, las grandes superficies como Mercadona acaparan tres cuartas partes de las ventas y poseen una gran capacidad de influencia en la fijación de precios en origen.
El tejido productivo cuenta con una fuerte presencia de cooperativas, que aglutinan alrededor del 70 % de la producción, pero la cadena pierde densidad en su parte intermedia, la de la comercialización. Justo lo contrario que Italia. Por eso, para dar salida a una producción que suele triplicar el consumo nacional, España se ve obligada a recurrir a la venta a granel, que representa en torno a dos tercios de las exportaciones.
“Cuando ves el negocio por la parte de la producción tienes un problema, porque cuando hay mucha no sabes qué hacer, y entonces la regalas”, opina Rafael Pérez de Deoleo. Otros, sin embargo, celebran “la suerte de tener un mercado deficitario" como el italiano que cubre la necesidad de venta de España, como el director gerente de la cooperativa sevillana Oleoestepa, Álvaro Olavarría, aunque él prefiere diversificar su negocio: “El granel es una commodity y depender en exclusiva de él es ponerte a los pies de los caballos”.
Oleoestepa, que cuenta con 7000 socios y solo trabaja con aceite de oliva virgen extra, ha priorizado este año su negocio de envasado —más rentable— sobre el de granel por la falta de aceituna, así que las ventas a Italia han sido insignificantes. Pero su director gerente lo deja claro: “Si la climatología acompaña, iremos a los mercados internacionales a granel como el italiano”.
La apuesta por la calidad y la marca propia es replicada por Aires de Jaén, que exporta entre el 60 y el 70 % de su cosecha desde Jabalquinto, solo en formatos envasados. Para Ichun Lin, responsable de exportación de la empresa jienense, “tu negocio vale lo que vale tu marca”, por lo que es importante “dar razones para que te elijan y contar una historia detrás del producto”. “Si mueres en el granel, estratégicamente no aportas valor. Hay que apostar por el producto envasado igual que hizo Italia hace cincuenta años”, sostiene Lin.
Pero la batalla por la calidad no está cayendo del lado español, como demuestra la diferencia de precios o el número de denominaciones de origen —Italiana tiene doce más que España—. La variedad picual es la más común en España y también la más premiada del mundo, pero si se recolecta más allá del mes de octubre adquiere un sabor que no suele gustar en el extranjero. Y en España, muchos agricultores dejan madurar la aceituna en el árbol en búsqueda de un mayor rendimiento.
“El aceite español hay que corregirlo con otros más dulces, en Italia se suele decir que sabe a pipí de gato y prefieren comprar en Grecia”, cuenta el intermediario Leonardo D’Errico, que acusa al productor español de anteponer “kilos” a calidad. En la misma línea se pronuncia Deoleo: “La calidad media de Argentina y Chile es superior a la de España, y por supuesto la de Italia. Nos falta un paso en calidad y no podemos perder este tren”.
Hacia la marca España
Desde 1990, el consumo de aceite de oliva se ha duplicado en todo el mundo. Pese a ello, el oro líquido aún representa apenas el 1 % del consumo global de aceites vegetales, dominado por los de palma, soja, colza y girasol. El margen de crecimiento por lo tanto es enorme.
La preocupación ahora es la oferta, en opinión de Jaime Lillo, director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional. El olivo necesita menos agua que la mayoría de cultivos, pero “la gran pregunta es cómo se va a adaptar la cuenca mediterránea al cambio climático”. Con lluvias cada vez más escasas y errantes, el acceso al agua será una cuestión clave para la competitividad de los olivares, especialmente en España, que es el país europeo con mayor porcentaje de su territorio en riesgo de desertificación, el 74 %. Mientras, el 31 % de sus explotaciones son ya de regadío y los olivares siguen extendiéndose por la ribera del Guadalquivir.
El potencial de producción de aceite de oliva en España es de 2,2 millones de toneladas, si se tiene en cuenta el aumento de las plantaciones desde el pico productivo de la campaña 2018/19, cuando se rozaron 1,8 millones. A pesar de ello, no todos ven con buenos ojos ese escenario. Para Dcoop, de hecho, “la época de vacas flacas vendrá cuando llueva”. Una cosecha récord tumbaría los precios de las ventas y obligaría a acudir al granel y la reexportación italiana.
Mientras, los agricultores italianos claman contra la "iberización" de su producción olivarera, que nada tiene que hacer frente al modelo "superintensivo y monovarietal" de España. La batalla por los números hace mucho tiempo que la perdieron, pero Italia sigue siendo el rey del marketing y se ha aferrado a la calidad de su limitada cosecha.
Las guerras del aceite, lejos de ser historia, se intensifican a medida que el negocio crece y los desafíos aumentan. De fondo, la marca España sigue al rebufo del made in Italy.
👉 Artículo original en El Orden Mundial

En colaboración con European Data Journalism Network.
¿Aprecias nuestro trabajo?
Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!